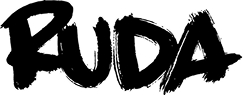_780x439.jpg)
La violencia digital contra las mujeres: una estrategia de poder y silenciamiento
Por Virginia Laparra
La violencia digital contra las mujeres no es un fenómeno aislado ni una consecuencia inevitable del uso de las redes sociales. Es una expresión contemporánea de violencias estructurales que, lejos de desaparecer, se adaptan a las nuevas tecnologías para reproducirse, amplificarse y, en muchos casos, garantizar la impunidad. En sociedades marcadas por el patriarcado, la desigualdad y la corrupción, el espacio digital se ha convertido en un nuevo campo de disputa por el poder y la voz pública.
Esta forma de violencia adopta múltiples rostros: acoso sistemático, amenazas, insultos sexistas, campañas de difamación, suplantación de identidad, divulgación no consentida de información personal o íntima y ataques coordinados destinados a destruir la credibilidad y la reputación de las mujeres. Cuando las víctimas son periodistas, defensoras de derechos humanos, operadoras de justicia o activistas, la violencia digital no es espontánea ni casual: es una estrategia deliberada para desacreditarlas, intimidarlas y expulsarlas del debate público.
Uno de los aspectos más dañinos de la violencia digital es su carácter permanente. A diferencia de otras agresiones, no termina al abandonar un espacio físico. Los ataques permanecen en línea, se replican y resurgen una y otra vez, generando una sensación constante de vigilancia y amenaza. El mensaje implícito es claro: no hay refugio. Esta exposición prolongada tiene efectos profundos en la salud mental de las mujeres, provocando ansiedad, miedo, autocensura, aislamiento y, en muchos casos, el abandono de su participación pública o profesional.
La violencia digital no solo daña a las víctimas individuales; también erosiona la democracia. Cuando las mujeres son silenciadas mediante el odio, la humillación y la amenaza, se reduce la pluralidad de voces y se refuerzan estructuras de poder excluyentes. No es casual que estos ataques se intensifiquen cuando las mujeres cuestionan intereses políticos, económicos o criminales. Callarlas es una forma de preservar privilegios y evitar la rendición de cuentas.
Particularmente grave es la normalización de esta violencia. Con frecuencia se minimiza con frases como “son solo comentarios” o “así funcionan las redes”. Esta trivialización desplaza la responsabilidad hacia las víctimas, a quienes se les exige “resistencia” o “fortaleza”, mientras los agresores rara vez enfrentan consecuencias. La ausencia de marcos legales adecuados, la falta de investigaciones eficaces y la debilidad institucional consolidan un escenario de impunidad que favorece la repetición y el escalamiento de los ataques.
El Estado tiene obligaciones claras. Reconocer la violencia digital como una forma real y grave de violencia contra las mujeres es un primer paso indispensable. Esto implica desarrollar legislación específica, capacitar a operadores de justicia, crear mecanismos de denuncia accesibles y garantizar medidas de protección efectivas. No se trata de censura, sino de derechos humanos: la libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para el hostigamiento, la persecución y la violencia.
Persistir en regular la calumnia y la difamación como delitos de acción privada es una forma de negación institucional de la violencia digital. Estas normas, pensadas para conflictos aislados entre particulares, son incapaces de responder al daño profundo que hoy producen campañas de odio, descrédito y amenazas amplificadas por tecnologías digitales. En este contexto, la violencia digital no es un problema privado: es una herramienta de poder para disciplinar, intimidar y silenciar a mujeres que incomodan intereses políticos, económicos o criminales.
Al trasladar a las víctimas la carga casi total de la persecución legal, el Estado abdica de su responsabilidad y reproduce la desigualdad estructural que permite esta violencia. La consecuencia es clara: impunidad, autocensura y exclusión de las mujeres del debate público. A ello se suma que la violencia psicológica contra las mujeres también queda, en la práctica, sin un ámbito efectivo de protección, pues las autoridades suelen concluir —de manera restrictiva y descontextualizada— que no existe una “relación de poder”. Esta lectura ignora deliberadamente los escenarios de persecución, exposición pública y asimetría real, y termina siendo utilizada de forma discrecional para encubrir agresores y proteger redes criminales. No actualizar los marcos normativos equivale, en los hechos, a legitimar el uso de la tecnología como mecanismo de persecución.
Las plataformas digitales también deben asumir su responsabilidad. Sus algoritmos suelen amplificar el contenido violento y misógino, mientras que los sistemas de denuncia son lentos, opacos e ineficientes. La autorregulación ha demostrado ser insuficiente. Exigir estándares de debida diligencia con enfoque de género y derechos humanos no es una concesión: es una obligación impostergable.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser individual. La violencia digital busca aislar; la resistencia debe ser colectiva. La solidaridad entre mujeres, el acompañamiento, la documentación rigurosa de los ataques y la construcción de redes de apoyo son herramientas fundamentales para enfrentarla. Nombrar la violencia es un acto político: visibilizarla es romper el silencio que la sostiene.
La violencia digital contra las mujeres no es el precio a pagar por participar en la vida pública ni por ejercer derechos. Es una violación grave que debe ser reconocida, combatida y erradicada. Defender un espacio digital libre de violencia es defender la democracia, la justicia y la dignidad humana. Callarnos nunca ha sido una opción. Lo verdaderamente peligroso es que el Estado, la ley y las plataformas sigan mirando hacia otro lado.