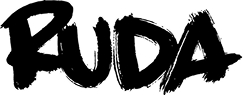Cuando la comida se vuelve una curita
Durante mucho tiempo pensé que mi desorden alimenticio era un problema que tenía que solucionarse y que, si lograba hacerlo, todo iba a estar bien. Me tomó años de terapia darme cuenta de algo mucho más difícil de aceptar: no podía soltarlo porque había sido una estrategia que mi mente desarrolló para cuidarme, para no permitirme sentir.
Por María de la Paz Castañón
No comencé a padecer un desorden alimenticio porque mi mayor sueño fuera llegar a usar una talla cero. Aunque a veces se sintiera así, mi cuerpo nunca fue el problema. Incluso, el odio que llegué a sentir hacia él venía acompañado de una promesa silenciosa: la idea de que, si lograba cambiarlo, mi vida podría ser mejor.
Mi desorden apareció como una manera de manejar emociones que no sabía cómo comprender ni sostener. Tristeza, ansiedad, miedo, una sensación constante de soledad e insuficiencia. Dejar de comer se volvió una forma de apagar el ruido. No lo resolvía, pero prometía hacerlo, y por momentos lograba silenciar el caos que había en mi cabeza. Me permitió seguir funcionando cuando sentir parecía ser demasiado.
El hambre, el cansancio y la obsesión por un ideal ocuparon todo el espacio y toda la energía que tenía. Poco a poco, también empezó a comerse mis vínculos. Me aislé, me volví irritable, distante y honestamente, simplemente una persona difícil para convivir. Muchas de mis relaciones se lastimaron no porque no me quisieran, sino porque yo me alejaba y aislaba. Lo que prometió hacer de mi vida mejor en la práctica hizo que mi mundo se volviera cada vez más pequeño.
Cuando comenzó la recuperación, lo más difícil no fue subir de peso: fue perder el único mecanismo de defensa que conocía. Ahí empecé a cuestionarme lo ineficientes que siguen siendo muchas de las formas en que se abordan los trastornos de la conducta alimentaria. En la mayoría de los casos, todavía se tratan como problemas puramente conductuales, con tratamientos centrados casi exclusivamente en cuánto se come, cuánto se ejercita o cuánto pesa el o la paciente, ignorando que todo eso es el síntoma de un malestar mucho más profundo.
Por eso creo que existe la idea de que las recaídas graves son inevitables. Porque una persona puede dejar de usar ese mecanismo por un tiempo, pero cuando vuelven a aparecer las emociones que lo hicieron necesario en primer lugar, es muy probable que recurra a él otra vez. No por falta de voluntad, sino porque la herida sigue abierta.
La evidencia en salud mental respalda esto. El National Institute of Mental Health (NIMH) señala que la mayoría de las personas que viven con trastornos de la conducta alimentaria también presentan ansiedad, depresión u otros trastornos del estado de ánimo o de la personalidad. Rara vez existen de forma aislada. Además, cada vez son más comunes y constituyen el trastorno mental con mayor tasa de mortalidad, tanto por complicaciones físicas como por suicidio. Esto vuelve urgente replantear el enfoque con el que se tratan.
La recuperación no es simplemente dejar una conducta. Es construir y aprender otras formas de afrontamiento cuando durante años el cuerpo aprendió que controlar era sinónimo de seguridad. Es enfrentar traumas que muchas veces han estado escondidos durante años. Y eso no se logra con fuerza de voluntad, sino con acompañamiento real.
Por eso es urgente cambiar la manera en que hablamos de los trastornos alimenticios. Dejar de verlos como algo superficial o ligado a la vanidad. En un contexto donde vivimos una promoción constante de la extrema delgadez, cambiar la forma en que se entienden, se tratan y se discuten estos trastornos no es solo importante: puede salvar vidas.